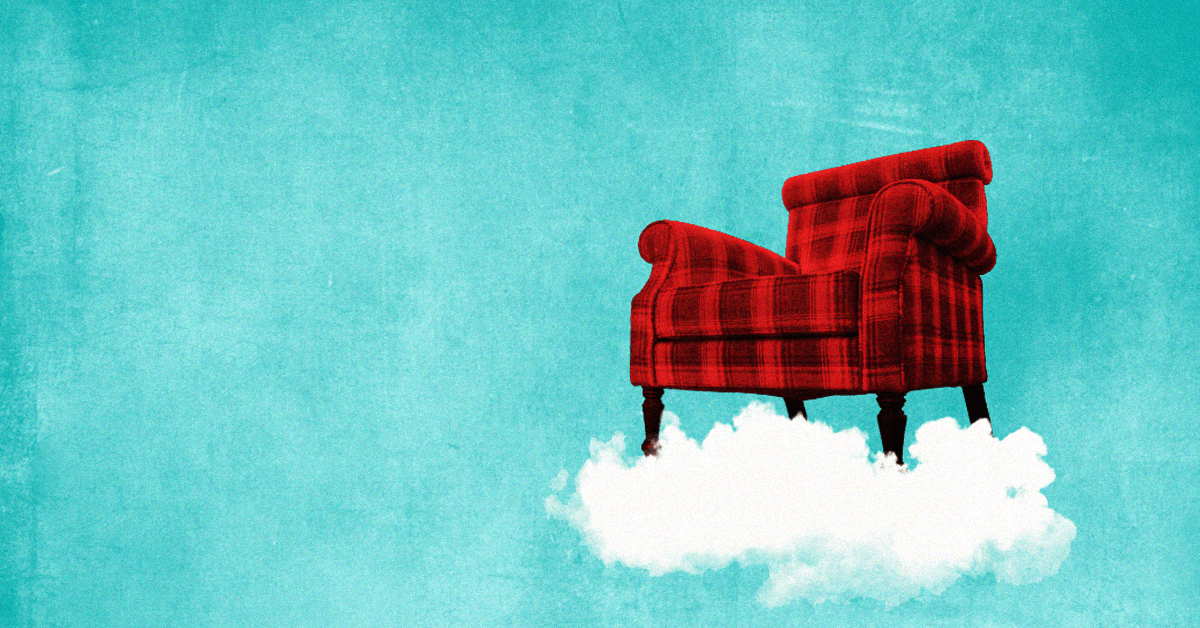He dejado de regar mis plantas desde hace varias semanas. Las dispuse de tal modo que las alcanza el agua de lluvia. Lo mismo hice con el cuenco del que beben las ardillas y en el que se bañan las aves. Recién hoy me he sentado en el balcón con la quinta taza de café de la mañana entre las manos. Estoy preparada para contar las pérdidas, aunque en un primer vistazo no veo ninguna planta muerta. Me levanto para inspeccionarlas una a una. Compruebo que el pulgón, la raya y la cochinilla, que suelo combatir con diligencia, no han hecho más daño de lo normal. Si acaso la cuna de Moisés se ve decaída, no más. Mientras unos pajaritos aletean a mis espaldas, caigo en cuenta de que hoy también olvidé ponerles pan. Pero ahí están, como todas las mañanas. Los veo juguetear y me alivia saber que mi ausencia no ha sido una sentencia de muerte. Mi presencia es innecesaria para muchas más cosas de las que creo. Las plantas están bien, las aves y ardillas siguen paseándose por aquí, todo continúa aunque yo no esté. Me reconforta esta obviedad.
*
Durante años hacer yoga fue una parte esencial de mi día. Practicaba en solitario y en clases. El hábito de extender el tapete y darme una hora para ejercitarme fue lo que hizo posible mi tránsito de los veinte a los treinta. El yoga no es fácil, requiere voluntad para conseguir un improbable equilibrio entre control y relajación. Quizás por esto mismo no relaciono esta práctica con el bienestar, sino con el “mal confort”, con una incomodidad sutil cual postemilla en la encía. El yoga te obliga a sentir cuando no quieres sentir, a dejar de pensar cuando te carcome una idea, a rendirte cuando quieres luchar, a persistir cuando no lo crees posible.
Ahora sólo realizo algunas posiciones de yoga cuando necesito destrabarme. Saco el tapete desgastado, alineo columna y caderas, abro el pecho y libero un poco de presión y hasta ahí. No me quiero comprometer. Tanta búsqueda de un centro de gravedad me provoca una falsa sensación de conocimiento de mi cuerpo. Además, toda esa filosofía que se asocia al yoga no me podría ser más ajena. No soy una persona ligera, el viento no me mueve armoniosamente como al árbol. Soy más una roca cuya única estrategia es la rendición ante las cosas que no tienen ni sentido ni solución.
Gracias al yoga pude dominar mi carácter, aprender a respirar, a percibir con precisión mi cuerpo y, principalmente, a resistir. Así dejé de darle importancia a la tensión en la mandíbula, me acostumbré al dolor de la clavícula, jalé de mi propia correa hasta encogerme. Me tomé muy en serio aquel ejercicio en el que uno se desgrana desde los dientes y poco a poco se funde con el suelo.
La última vez que practiqué yoga en grupo no conseguí concentrarme. Miraba el espejo de reojo y me incomodaba vernos ahí alineados haciendo una variante de balasana. Con la frente en el piso y las palmas unidas sobre la cabeza, recordé a los mendigos que pasan horas esperando que algún transeúnte tenga el valor de mirarlos y dejarles una limosna. Me preguntaba: ¿Qué me distingue de ellos? ¿A quién le suplico? ¿Quién me mostrará algo de clemencia? ¿Hace cuántos años perdí la fe?
No pude sacudirme la idea de que no existe un centro de gravedad capaz de brindar sentido sin consumirnos al mismo tiempo. Con el sonido del cuenco, murmuré un último Namasté.
*
Voy a donar sangre al Hospital 20 de noviembre, paso los primeros filtros sin problemas. Me llaman a un consultorio y asumo que me harán el examen físico de rutina. Pero no, la médica no se levanta del escritorio. Me pide que me siente y me informa que no estoy en condiciones de donar. Me dice que estoy anémica. No habla con prisa ni indiferencia, algo poco común en un hospital público. Me pregunta si me he sentido bien en los últimos meses. Quiere saber si como sanamente. A todo le digo que sí, que me cuido, que hago ejercicio, que me siento bien. Nota mi confusión y deja de hacer preguntas. Puede que piense que me pondré a la defensiva. Opta por explicarme qué es normal y qué no. La escucho, pero no sé bien qué decir, es algo en lo que no pienso. Algo en mi cara le dice que no voy a ir a un especialista, se apresura a decirme que ella es hematóloga y que en su opinión necesito tomar un medicamento y averiguar el origen de la anemia.
Cuando salgo del consultorio, le pide a la enfermera que me de una manzana. La recibo con vergüenza, son las manzanas que dan a quienes donan sangre y yo no lo he hecho. Me angustia pensar en la persona que espera que le confirme que todo ha salido bien en el banco de sangre. No quiero que tenga algún inconveniente con la programación de su operación por mi culpa. Esquivo la boca del metro y camino a casa para postergar el mensaje de texto. Empiezo a pensar en qué es normal para mí desde hace meses: labios pálidos, cansancio, ojeras que duelen, inapetencia, manchas en las uñas, falta de aire, cosquilleo en las manos, confusión, mareos.
¿Acaso esto es anormal pese a que logro manejarlo? Nada de lo anterior me impide cuidar o cumplir o trabajar. Saco los audífonos y pongo música. No estoy dispuesta a pensar en esto. Mejor me ocupo, entro a la primera farmacia que encuentro y compro el medicamento. Mientras pago estoy pensando en una dieta estricta que me permita donar sangre en unas semanas. Listo, me deshago de la incomodidad de tener que pensar en cuidarme y mejor pienso en los demás.
Eso es lo que hago mejor: ver y escuchar a los demás. No lo entiendo, no me esfuerzo, sólo ha sido así desde pequeña. No es extraño entonces que mucha de mi autopercepción pase por ahí. Soy la persona que le sujeta la mano a la señora histérica durante un asalto, la que deja de hacer sus cosas para jugar con un niño que lo pide, la que sostiene la puerta para que los demás salgan durante los sismos, la que cruza el vagón para darle un pañuelo a una chica que llora en el metro. No es bondad, no lo puedo evitar. Me es más difícil mirar a otro lado.
Sólo logro evadirme cuando se trata de mí misma. Pero hoy no tengo opción, recibí los resultados de los análisis de sangre y los checo en el celular. No sé si siento más preocupación por los resultados o por lo desconectada que estoy de mí misma. Tal parece que lo único que he logrado en estos años ha sido acostumbrarme al malestar. Resistir no me ha servido para estar bien, sólo me ha hecho capaz de mantenerme en pie cuando no puedo más, a tener todo lo que siento al margen.
¿Qué es normal y qué no? Ya no lo sé.
*
Después de confirmar que tengo anemia férrica, busco ayuda para mejorar mi alimentación. Un especialista me hace las preguntas básicas y mira con algo de preocupación mis índices de colesterol. Están un poco arriba del rango superior, pero le explico que llevo años así y que ningún médico me ha dicho que sea un problema porque mi peso es ideal para una persona de mi estatura. Me responde con una mueca y me indica con la mano que me levante para que pueda examinarme.
Me subo a la báscula y anota los números que aparecen en la pantalla. Me pide que me quede en ropa interior porque va a contrastar los datos con el plicómetro. Con resignación y algo humillada, miro en el espejo el reflejo del médico que diligentemente mide los pliegues de mi piel. Me visto y de nuevo estamos frente a frente en el escritorio. Me confirma que tengo el peso ideal, pero que mi porcentaje de grasa es mayor al normal y mi masa muscular está por debajo de lo mínimo. Tendré que esforzarme para estar bien. Comer más, hacer mucho ejercicio.
Han pasado ya dos meses de mi primera visita al especialista. En este lapso he comido más que nunca en mi vida. El menú de un día fácilmente, y sin exagerar, equivale a lo que solía comer en dos o tres días. Pero en la medida que la dieta es vasta, también es monótona. Debo comer lo mismo todos los días. Las primeras semanas variaba los condimentos para no aburrirme. Pero con el tiempo dejé de esforzarme, es comida en su sentido más básico y primitivo. Da igual si es dulce o salada, si está fría o caliente. Lo curioso es que nunca había sentido tanto apetito. Durante años comía cuando un mareo ligero o un ardor en la boca del estómago me lo recordaba. Hoy como con voracidad, como si se hubiese reactivado en mí un instinto ligado a la sobrevivencia física. Lo disfruto.
Así como he recuperado el apetito, desde que comencé a ir al gimnasio llevo una relación más transparente con el dolor. Me ejercito cinco días a la semana, entre una hora y media o dos. En las primeras semanas el dolor físico se emparejaba con una especie de llanto caduco del que no podía recordar el origen. Por fortuna, ese otro tipo de dolor se ha ido diluyendo. Y el que permance es un dolor franco: no ofrece paz ni crecimiento personal. Frente a él, la mente no gana. Sólo el cuerpo resiste o cede, no hay más. Sudas, te agitas, te desgarras y gimoteas contra tu voluntad.
Sé que también esto es una forma adictiva de evadir mis problemas. La molestia corporal me distrae del dolor atrasado. Pero la única alternativa que se me ocurre es viajar miles de kilómetros para hundirme en la nieve, como hice hace casi veinte años. Pero si al final no fue más que una anestesia, no veo porque habría de funcionarme ahora.
*
Todos somos adictos y las adicciones son de todo tipo. Las hay legales e ilegales, modestas o vertiginosas. Yo he tenido las mías y hasta cierto punto me considero una adicta en recuperación. Y como tal, puedo asegurar que los exadictos podemos ser las personas más estructuradas que puede haber. Recorremos diario los mismos caminos, repetimos libretos, conservamos el orden. Llevamos vidas reguladas por los hábitos y la constricción. Sabemos de lo que somos capaces y apretamos la cadena, no tanto para no dañarnos a nosotros mismos, si no para no herir a los demás.
Es fácil reconocer a alguien con una adicción, aunque sea minúscula. Lo delata una pierna temblorosa, una mueca fija. Pero sobre todo la mirada: algo busca desbordarse detrás del cristalino. Cuando reconozco a alguno, finjo no notarlo. Sé que a la menor provocación puedo abrir alguna puerta. Y el problema con la adicción es que rara vez identificamos de dónde viene el malestar. Buscamos afuera las respuestas que llevamos dentro. Si acaso, sólo sostengo la mirada de quienes parecen no poder más. Sé que sentirse vistos les da unos segundos de calma. Además, confío en que están demasiado agotados como para aferrarse a mí y arrastrarme con ellos.
Las personas que reconocemos nuestra debilidad frente al exceso, tenemos un enorme temor a trastabillar. En lugar de herir a los demás, nos lastimamos a nosotros mismos. Ofrecemos la carne y el alma a cambio de un poco de paz, una palmada en la espalda o una sonrisa apretada. Ritualizamos el dolor y lo convertimos en un servicio a la comunidad. Y por mucho tiempo he pensado que está bien que así sea. Extinguirnos es cuestión de tiempo, ¿por qué no ofrecernos a los demás? Es más loable desaparecer en los otros que explotar y devastar lo que nos rodea. Porque cuando no tienes qué perder, sólo queda sonreír y ver el lado brillante de las cosas porque sabes que todo podría estar, y estará, peor.
Pese a mi compromiso con la expiación, en las últimas semanas me veo a mí misma como un ex alcohólico que lleva décadas acumulando fichas de sobriedad y que un buen día termina atragantándose con ellas. No me quito la idea de que al final de cuentas la constricción te termina consumiendo igual que la adicción. Me he empeñado tanto en mantenerme a raya que he perdido de vista que la adicción es sólo el síntoma de una carencia, no el problema en sí. Entonces, si es así, la sobriedad y la contención son sólo paliativos. Lo que significaría que en unos meses, años o décadas, ese malestar que tanto me empeño en ocultar, vendrá a tocar mi puerta cuando no me queden más fuerzas para resistir.
*
Sigo dándole vueltas a eso de qué es normal y qué no. Pienso en que hace un año escribí sobre el descanso y sí bien he descansado, estoy peor físicamente. Me basta hacer un repaso de lo que va del año para confirmarlo: en enero me fracturé una muela por tensión, en febrero y marzo tuve colitis y gastritis, en abril perdí la voz, en mayo me agobiaron las alergias y desde junio navego entre urticarias, contracturas y desvelos. ¿Será que uno empeora antes de mejorar?
Un amigo me habla con lujo de detalle de los círculos circadianos y la importancia de dormir. Sabe que tengo insomnio de nuevo y que desde hace un año no tomo fármacos y que pretendo seguir así. Mientras me cuenta de la melatonina y Aristóteles, yo pienso que mi estrategia tiene que ser aprender a habitar el insomnio. Cuando llega, no me resisto: me levanto de la cama y camino a la sala. Quemo el tiempo con lecturas o música. Y cuando me canso, miro los árboles y trato de descubrir qué hoja es la que se agita primero con el viento. Así espero la mañana, sin desesperación.
Es probable que el insomnio no sea el problema, sino el síntoma. Como el dolor o la adicción, el insomnio advierte que algo va mal y seguirá así mientras me obligue a ser funcional. El insomnio no me deja engañarme. Me recuerda que elegí desgastarme bajo la presión ligera pero constante de una vida que muchas veces no siento mía. Llevo dos décadas huyendo de lo que siento para no molestar a nadie. Pero estoy cansada y he pagado de más por cosas que no quería y que nunca fueron mías. Reconozco mi responsabilidad. No busco un ajuste de cuentas. Sólo quiero un pase de salida. Ya no quiero vivir como un perro herido, incapaz de distinguir una caricia de un golpe.
*
Una noche la palpitación del corazón fue tan fuerte que no me dejó dormir. Intenté calmar la incomodidad presionando el pecho con la mano. Sólo logré que la molestia se expandiera: primero al plexo solar, luego al estómago, las manos, las piernas, el cuello y los párpados. De repente me convertí en una cosa que palpitaba. Me asusté y empecé a contar mis latidos, hice ejercicios de respiración para calmarme, pero los latidos se hicieron cada vez más fuertes y expansivos. Llegué a pensar que me estaba dando un ataque al corazón. Estuve a punto de ir al hospital, pero preferí esperar, tenía miedo.
Los días siguientes, la molestia disminuyó, aunque no desapareció. La sentía al caminar, al leer, al escuchar música, al trabajar. Salí de la oficina y me hice un electrocardiograma. Mientras estaba tendida en la camilla, pensé que la doctora me iba a decir que fuera al hospital. Estaba convencida de que algo estaba mal. Pero no, todo estaba en orden. Entonces, ¿por qué sentía que un borbotón de sangre se agolpaba en el cuello como si quisiera comunicarme algo o, peor aún, como si fuera a horadar una salida? ¿Será simplemente que así se siente que la sangre circule con ímpetu por el cuerpo?
Llevo más de un mes con este bombeo intenso y expansivo. Pasé del miedo a la resignación. Tal vez sólo sea la sensación nueva de estar en sintonía conmigo misma. Una especie de palpitante certificado de presencia. Un recordatorio de que todavía existo debajo de todas las versiones que soy para los demás. Una invitación a aceptar que esa corriente subterránea e inenarrable es lo único realmente mío en este mundo. Me eriza la intuición de que no habrá paz mental. Sólo aceptación y responsabilidad. Será un lugar solitario que nadie nunca podrá conocer.
Estoy en el sillón otra vez, miro los árboles. Sujeto mi cuello mientras me acostumbro a este nuevo estado. No me asusta la inmensidad. Ya no puedo seguir colgada por miedo. Sé que continuaré usando máscaras, pero al menos las confeccionaré a mi medida. Y algún día quizá pueda escribir notas al margen, variaciones con letra ilegible, en el libreto que me tocó interpretar.
*
La temporada de lluvias parece retirarse. Ayer reacomodé las plantas y las regué. Me levanto temprano, el sol ilumina despacio la sala. Espío a la pareja de coconitas que desde hace unos días visita el balcón. Bebo un sorbo a mi café y miro el arbusto que he cuidado desde hace diez años. Cuando me lo regalaron medía unos treinta centímetros. Su tronco parecía más una aguja de pino. Ahora mide unos dos metros, pero está enfermo. Se nota en las ramas superiores. No quiero investigar qué tiene ni cómo curarlo. Me desagrada ver sus hojas marchitas cada mañana. Es un arbusto sudafricano, quizás ni debería de estar aquí. Dejo la taza de café y voy por las pinzas de podar. Corto sus ramas enfermas y le deseo buena suerte. Nos deseo buena suerte.