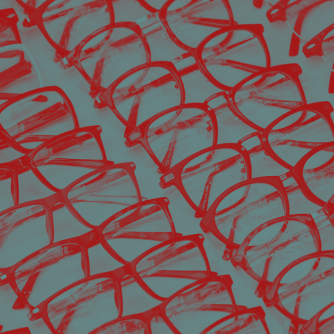Hay un cuento que he querido rastrear desde hace tiempo, pero no recuerdo ni su título ni quién lo escribió. Quedé prendada de él porque el dilema del protagonista parecía mío. El personaje principal, al igual que yo, no usaba lentes a pesar del astigmatismo. La vida de este hombre era monótona pero disfrutable. Amaba ver la ciudad sumida en esa bruma creada por su mala visión. Sin embargo, un día esta felicidad moderada se trastoca cuando conoce a una hermosa e interesante joven. Charlan, coquetean, se enamoran. Para él, la mujer es perfecta pero una duda lo carcome. ¿Acaso un par de lentes graduados podría potenciar la belleza de su amada? Movido por la ilusión se manda a hacer un par de gafas. Los lectores intuimos que el experimento saldrá mal y no tardamos en comprobarlo. La versión nítida de su enamorada no se compara en nada a la imagen borrosa pero idílica que tenía de ella. La hermosura de la joven es indudable, pero cuando la mira siente que no la conoce, sus gestos le resultan ajenos, su mirada lo desconcierta. La devoción amorosa merma rápidamente. Tampoco le gustará el reflejo fiel que le devuelve el espejo. Le parece que mira a un perfecto extraño con otra piel, otros ojos y otra sonrisa. Sumido en esta desgracia autoinfligida, el hombre se lanza a recorrer la ciudad buscando algo de consuelo. Sin embargo, atraviesa las calles sólo para descubrir que éstas se muestran tal cual son. Sin el filtro del astigmatismo que las reinvente. Todo lo que amaba de su pareja, de sí mismo y del mundo se esfuma al poder verlo claramente. Ante este desastre, el protagonista destruye sus lentes para devolverle a su vida esa pátina que todo lo emborrona.
No me podría ser más familiar la reacción de este joven ante un mundo empobrecido por la nitidez. Me identifico con el personaje porque también creo que usar lentes disminuye mi capacidad de disfrutar lo que me rodea. ¿Cómo explicar el encanto que tiene ver el mundo ligeramente distorsionado? Para empezar, hablaría de tres efectos positivos que tiene en mi experiencia el astigmatismo:
1) No ver bien las cosas que están lejos mientras caminas cansa y, por ello, lo recomendable es bajar la mirada cada tanto para apreciar cosas más próximas. Gracias a esta atención a lo más inmediato uno descubre detalles insignificantes, pero con cierto atractivo: una hoja de árbol que descansa sobre el concreto, el detalle insólito de alguna casa o la textura de la grava. Todas estas pequeñas cosas disparan la imaginación. He llegado incluso a fantasear con que son mensajes que deja la ciudad para que yo los descifre.
2) La magia sucede cuando el ojo abandona la claridad de lo cercano para enriquecer con una niebla todo lo que está a una distancia intermedia. Objetos pedestres como una bolsa de plástico abandonada en la calle se transforman, gracias al astigmatismo, en un sinfín de cosas. Puede ser un gato, una roca, un bolso o, mejor aún, algo inescrutable. Obviamente, las posibilidades del objeto se reducen con cada paso que se toma hacia él y al tenerlo de frente se revela su decepcionante realidad. Este juego de imaginación es todavía más extremo cuando se trata de distinguir personas. Gracias a la mala visión, uno nunca tiene la certeza de haber saludado a lo lejos a un familiar o a un perfecto desconocido.
3) Finalmente, observar el horizonte es la experiencia que más se ve favorecida por el astigmatismo. Después de unos tres o cuatro metros, toda imagen se torna difusa y etérea. De día, se puede alzar la mirada y gozar del manchón azulado del cielo. La bruma del astigmatismo hace que la maraña de cables de luz se confunda con las ramas de los árboles. De noche, hasta el más lánguido destello de luz parece explorar y expandirse horizontalmente en un halo infinito.
Ese puñado de imágenes desenfocadas enaltece nuestra experiencia del mundo, permitiéndonos escapar momentáneamente de la realidad. No faltará quien piense que esta actitud es una pueril evasión. ¿Pero acaso no fue ésta la misma estrategia que utilizó el impresionismo?
La vanguardia impresionista tiene como obra fundacional el cuadro “Impresión, sol naciente” de Claude Monet. Este amanecer pintado a finales del siglo XIX para nada retrata el Puerto de Havre tal y como era. En todo caso, pareciera que el buen Monet tenía serios problemas de visión o estaba un poco ebrio cuando lo pintó. Sin embargo, esas formas contrahechas atravesadas por luz son el encanto mismo del impresionismo. Mirar sin precisión el puerto lo embellece, le da un aire enigmático.
El juego de luces, la disposición de colores y la inespecificidad de lo que se ve en el cuadro de Monet no fue un ejercicio banal, sino una reacción a la angustia social que crecía conforme se acercaba el siglo XX. La mirada nebulosa del impresionismo bañó de luminiscencia la existencia humana y sirvió de bálsamo en una época de profundo cambio social. Van Gogh incluso pensaba que a través de su obra podría consolar a los pobres, a los analfabetos y a los demás miserables de la sociedad industrial. Por ejemplo, redimió a los sembradores cuando retrató sus monótonas faenas de tal manera que representasen el milagro mismo de la fertilidad, de la inseminación del mundo. Hasta el día de hoy la obra de Van Gogh sigue reconfortándonos. Su mirada distorsionada del mundo sigue suavizando la aspereza de la vida. Conforta a los multimillonarios que admiran los originales en sus colecciones privadas, así como a los más pobres que tienen en su hogar una desgastada reproducción de “La noche estrellada” o “Los girasoles”.
Me gustaría pensar que una visión nublada de lo que nos rodea no sólo es un escape, sino también un estímulo para la imaginación, la esperanza y, por qué no, hasta para la rebeldía. No limitarse a la experiencia de lo existente como hizo el impresionismo, ciertamente es una forma de evasión de una realidad aplastante. Pero esa evasión tiene origen en un rechazo a la imperfección del mundo. Se podría pensar que esta huida a través del arte es un síntoma de nihilismo, y sí, algo hay de ello. Pero también debemos recordar que el arte no es una simple fuga, sino un momento de retirada, partiendo de la decepción de lo real, para imaginar un mundo mejor. En mi experiencia observar el mundo un poco difuminado sirve para no conformarse, para rebelarse ante la realidad y ampliar los límites de lo que creemos posible.